 |
Inciso de un programa de mano de un
concierto sinfónico en el que la tonalidad
de una obra a tocar se escribe en la
modalidad sajona, con letras latinas
 | Inciso de un programa de mano de un
concierto sinfónico en el que la tonalidad
de una obra a tocar se escribe en la
modalidad latina (do re mi...) |
|
Me ha tocado en algún concierto en México, que en el programa de mano que se entrega a la entrada, las tonalidades de las obras que se ofrecerán aparecen señaladas con letras mayúsculas de la A a la G, en lugar de usar los nombres silábicos de las notas musicales, que es lo usado en los países latinos. El hecho más parece un signo de penetración cultural sajona que producto de la ignorancia. Eso molesta cuando se tiene un arraigo cultural, sin que esto sea un falso patriotismo. Ahora platicaré con ustedes de los sistemas de notación.

La música
occidental, heredera de la música griega, hace uso casi exacto de la escala
pitagórica, llamada así pues se atribuye a Pitágoras de Samos (c. 570 a.C. - c. 490 a.C.), músico y
matemático griego, el haberla fijado mediante experimentos con el monocordio, instrumento de una sola cuerda del que se obtienen diferentes notas pisando
la cuerda. El resumen de sus resultados es como sigue: Si una cuerda de
longitud X se pulsa, produce un sonido de frecuencia (vibraciones por segundo)
N, con un tono característico de esa frecuencia, digamos un Do. Si la longitud se acorta a la mitad
(la cuerda se pisa en el medio, X/2), sin que varíe su tensión ni su masa, su
vibración tendrá una frecuencia doble (2N) y su sonido, muy semejante al
fundamental, tendrá con éste un
intervalo al que se llama octava. Sería el Do
que sigue hacia arriba en la escala, y entre uno y otro hay siete tonos
completos, ordenados en serie creciente de frecuencias. Pero la relación de frecuencias entre uno y
otro tono es geométrica, no aritmética. Así, si la longitud de nuestra cuerda
original se acorta a un tercio (X/3), la frecuencia aumentará al triple (3N) y
la nueva nota estará a un intervalo de quinta de la anterior. Sería el Sol hacia arriba de nuestro segundo Do.
A los sonidos
así obtenidos se les ha dado un nombre que permita referirse a ellos con
precisión. En un principio, los diferentes grados de la escala fueron
designados por letras griegas y después latinas. Esta nomenclatura literal aún
se usa en los países no latinos, en los cuales utilizan las letras de la A a la
G para designar los grados de la escala a partir de nuestro La. En Alemania, donde todo lo del
idioma es complicado, agregan la H para designar el Si, reservándose la B para el Si
bemol, es decir, medio tono más abajo.
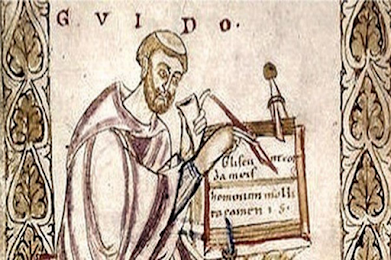 |
| Guido d'Arezzo (991 - 1050) |
En el siglo XI,
el monje Guido d'Arezzo observó que en el himno a San Juan, cada hemistiquio
comenzaba con una nota distinta y que estaban en correcto orden ascendente de
la C a la A. Se le ocurrió designar cada una de las notas por la sílaba inicial
del hemistiquio. El texto del himno es:
Ut
queant laxis - Resonare fibris
Mira
gestorum - Famuoli tuorum
Solve pollutiis - Labii reatus
Sancte Ioanne
D'Arezzo cambió la
designación literal por la silábica, que actualmente se usa, exactamente igual,
en Francia: Ut Re Mi Fa Sol La,
formándose después el nombre de la séptima nota con las iniciales de Sancte
Ioannes: Si. En el siglo XVIII, un
maestro italiano de canto, de apellido Doni, encontró incómodo decir Ut y la
sustituyó por la primera sílaba de su apellido, Do,
constituyendo la nomenclatura que ahora se usa en los países de habla italiana, española y portuguesa.
Estas nomenclaturas, literal y silábica, se refieren a los tonos en una octava, sin
precisar a cuál de las octavas audibles pertenece la nota en cuestión.
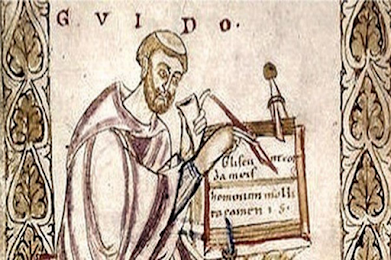




Muy interesante!
ResponderBorrar